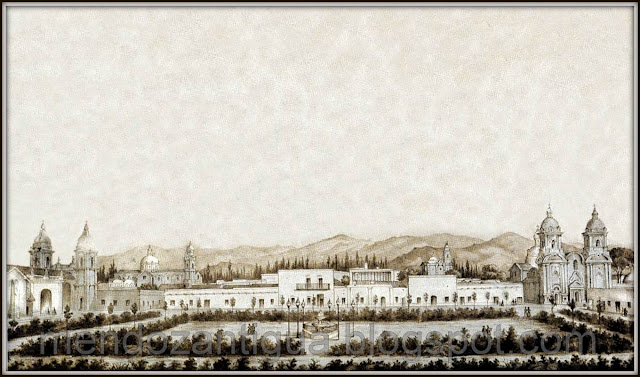A la mujer se la consideraba sólo en su condición de hembra, de vientre fertilizable, de recipiente reproductor. (Foto oldpicturepostcards.co.uk)
Trofeo y objeto, imán y alimento, escenario de todas las batallas de la pasión, el cuerpo de la mujer ha sido un territorio a tomar, a conquistar y a poseer de múltiples maneras por el hombre.
Muchas mujeres han vendido su piel desde el principio del mundo por comida, por dinero, por ambición, por miedo. Entre las hetairas griegas o las cortesanas romanas, por ejemplo, y las prostitutas vip de hoy no hay más diferencias que las cosméticas.
Ante el misterio y el temor que despierta el sexo femenino en los hombres, entre la atracción y la prohibición, el deseo y represión, el cuerpo de la mujer ha sido tabú por muchas y muy distintas razones a lo largo de los siglos.
Cuando los cristianos se convirtieron en árbitros de la moral occidental para ponerle orden al mundo pagano, las mujeres, en tanto su potencialidad de ser madres, pasaron a ser templos caminantes porque su única misión en la Tierra era la procreación y nada más, por las dudas.
Se la consideraba sólo en su condición de hembra, de vientre fertilizable, de recipiente reproductor, de objeto de placer más o menos santo, entre crucifijos, orgasmos y maratones de amén.
Por ello, agredir físicamente a una mujer era seriamente castigado en teoría. Pero la pena dependía no tanto de la naturaleza de la agresión sino de la edad de la fémina, de la identidad y condición social del agresor y de la agredida y de la situación en que se produjera el contacto de los cuerpos.
El tocar a una mujer implicaba un delito pagano, que actualizaba la desnudez en su significado sexual y genital y que comprometía la concepción cristiana del cuerpo que la naciente iglesia se empeñaba en forjar.
Hacia el año 500 un rey franco llamado Clodoveo I dictó las famosas leyes sálicas que, entre otras cosas, excluía del trono “a las hembras y a sus descendientes”.
Esta astuta ley llena de artimañas para manipular las dinastías, que se extendió a toda Europa y fue derogada recién en ¡1979! en Suecia, decía que si un hombre tocaba la mano de una mujer sin su consentimiento tenía que pagar una multa de 15 sueldos; 30 si el rozamiento se producía en el brazo entre la zona de la muñeca y el codo, y si el toqueteo alcanzaba los senos, 45 sueldos. El agresor tenía que pagar la misma multa si en un arranque de ira, le cortaba el cabello el cual debía conservarse intacto, o sea, largo, porque era un símbolo de salud y juventud.
Lejos de cualquier práctica incipiente del ejercicio de derechos humanos, lo que esta ley escondía era favorecer los nacimientos, poblar pueblos y ciudades porque las tasas de mortalidad eran altísimas gracias a las guerras feudales, las tozudas Cruzadas y las epidemias. La misión de las mujeres era fabricar soldados que se incorporaran a los ejércitos y vaginas que hicieran más llevadero el peso de las espadas.
El cuerpo femenino era por tanto tabú y tocar a una mujer equivalía a atentar contra la vida. La mujer y el hombre no podían quedarse desnudos más que en el lecho, allí donde tenía lugar la procreación. De allí que la cama y que lo sucedía en ella fuera sagrado, lejos del éxtasis pero en busca del esquivo paraíso, claro.
La tarifa de la muerte
El hombre que matase a una mujer joven y libre en edad de procrear tenía que pagar 600 sueldos, mientras que si la mujer asesinada estaba ya en la etapa de la menopausia, sólo tenía que abonar 200.
Si se la hería estando embarazada y fallecía, el agresor era penado con 700 sueldos de multa, pero sólo con 100 si el bebé moría a consecuencia del aborto subsiguiente.
Como parece que era una práctica habitual matar a las chicas porque se resistían a tener sexo con un pariente maloliente, porque al guisado le faltaba sal o porque miraban a otro hombre hacia el año 700 se promulgó un suplemento de la ley sálica que decía que en adelante habría que pagar 600 sueldos por el asesinato de una mujer encinta más otros 600 si el niño muerto iba a ser un varón.
Como vemos, el feminicidio era tan frecuente como hoy y el castigo real al asesino, si lograba comprobarse, solamente económico.
En el mercado medieval de la carne un niño de menos de 12 años costaba 600 sueldos; una niña de la misma edad, sólo 200. La jerarquía era muy clara: en la base, la niña y la mujer mayor incapaz de concebir; en el medio, el muchacho; y arriba, la mujer encinta. O sea, lo mejor era estar embarazada.
Como esta condición era envidiable y brujas ha habido siempre, la misma ley penaba con 62 sueldos a toda mujer que proporcionara a otra una poción mágica de hierbas abortivas.
Está claro que a la mujer no se la tomaba en cuenta como persona, sino que todo su valor estaba puesto en su capacidad reproductora. La hipócrita religiosidad cristiana en los hombres y el instinto de supervivencia en las mujeres convergían en un solo mandato: tener hijos, muchos hijos. La historia está llena de ejemplos de decenas de reinas que fueron repudiadas porque no daban a luz hijos varones.
Y era justamente esta condición de tabú “procreador” del que era objeto el cuerpo de la mujer, la que lejos de cualquier connotación de placer sexual, las condenaba y las salvaba al mismo tiempo. Era su precio.
Patricia Rodón


+Mendoza.JPG)

+Mendoza.JPG)
.JPG)







.jpg)